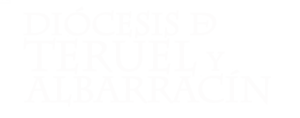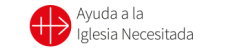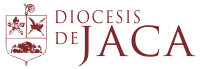La persona con la que tomaba un café, era muy joven. Después de vacaciones, hablaba y hablaba de proyectos, viajes, amistades, fiestas e incluso de cambios políticos. Quería salir y experimentar. Romper con la monotonía de esta pequeña ciudad que le asfixiaba. Quería cambiar el mundo. Llegué a perderme entre tanta vorágine. Y pensaba… ¿No habrá hoy en lo más hondo de nuestra personalidad una incapacidad para vivir lo cotidiano? ¿No vivimos un momento cultural que lo que más nos preocupa y se busca es la sensación de novedad?
No sé si te habrás dado cuenta, pero cada vez se valora más en los estudios de historiografía la vida corriente de los habitantes de una época. Así en los anaqueles de las librerías y bibliotecas descubres libros como estos: “un día en la polis griega”, “la vida corriente en la edad media”, “la sociedad azteca” y un largo etc. Y de una forma divulgativa, con unas buenas ilustraciones, nos hacen comprender mejor el momento histórico, más casi que si estudiásemos las grandes construcciones o las batallas más importantes de un imperio.
¿No será la vida diaria, con sus pequeños detalles, más importante que los acontecimientos que la rasgan y la rompen? ¿Dónde se hilvana la seriedad y la hondura de una persona? ¿Es que la vida se mide por los viajes, por el valor de una acción o la vivencia de un día señalado, o por lo que uno escriba o diga? La rutina hace ruta y nos va conformando en el camino de la propia vida, y lo que parece intrascendente es fundamental en la madurez de la persona.
Si miras en el diccionario la palabra cotidiano, nos habla del ritmo de cada día, lo repetitivo y continuado, o la apariencia rutinaria que oculta lo extraordinario. Lo rutinario encubre actitudes de mucho valor. (Cuando escribo esto no puedo por menos de pensar en la novela “La elegancia del Erizo” de Muriel Barbery) Y es que no hay nada menos visible que lo cotidiano. En las grandes novelas, los mejores espías son los que no sobresalen de lo normal y ordinario.
Hoy vivimos el mismo desafío de la Edad Media. Del año 400 al 500, con la dominación de los pueblos del norte, definimos este tiempo como insecuritas, años de inseguridad y destrucción, y por tanto de inestabilidad. Una de las alternativas a la insecuritas de la Edad Media fueron los monasterios, es decir, la regulación de lo cotidiano. Alrededor de muchos monasterios se crearon las ciudades y el ritmo de su vida fue marcada por las campanadas de la llamada a la oración y al trabajo. En la vida diaria reside la estabilidad y tiene mucho que ver con el hogar, la familia, la escuela, la parroquia, el taller o el lugar del trabajo.
Desde la polis griega, la ciudad ha sido el lugar de la civilización, de civitas, ciudad, viene la palabra. Pero la ciudad para que sea ciudad tiene que tener tres ámbitos: el hogar, la plaza y la escuela. En la plaza, el ágora, estaba el templo y los palacios de la administración y el gobierno, para dar estabilidad. En cambio, el hogar es anterior a la ciudad y es lo único que permanece después de la destrucción de la misma. El hogar pertenece a la familia, es el espacio de la privacidad y de la gratuidad, de la trasmisión del saber y de las creencias. A cada uno se le aprecia por ser miembro del hogar, no por las funciones que desempeña, es el espacio de la atención igualitaria, del trabajo sin competitividad (al hijo enfermo se le atiende, aunque no produzca). La producción es para todos por igual.
Los hogares desembocan en la calle que llevan al ágora. El conjunto de calles y plazas es un espacio medido, artificial, trazado, donde reside la vida pública. Es el espacio del encuentro con los otros. Cuanta menos vida familiar exista, más se busca las relaciones de la calle, y se las da más importancia que al vínculo de la familia. La calle es el espacio de la igualdad, acotado, con leyes y normas de convivencia, todos somos iguales ante la ley.
Como institución la escuela es un invento del cristianismo. Y comienza a ser real y autónoma, en contraposición a los maestros que elegían a sus alumnos. Era un espacio no sólo abierto al aprendizaje sino también al crecimiento personal, a la madurez, a la socialización y al respeto de todos. El libro es la objetividad, debe ser aprobado por todo el magisterio y está situado entre el saber del profesor y el cuestionamiento del alumno. El profesor enseña la ciencia, no su experiencia. Ha de encarrilar y desarrollar su saber y experiencia desde la propuesta, desarrollada en el libro, y ha de hacerse entender por todos y para todos, aunque lleve más tiempo.
¿Podremos crecer o madurar si somos incapaces de una vida cotidiana, estable? Porque creo que cuanto más busquemos salir de los límites como obsesión, no como ocio o descanso, más vivimos en la inestabilidad y en la confusión. Tenemos que pasar del abuso de las redes de comunicación a los lazos de la comunión, de la vida en común y ordenada, y nos irá mucho mejor. Y si no, cuando hayamos tocado fondo, cuando ya no encontremos novedad en nada podemos caer en una profunda estabilidad pasiva: ¡Ya no hay nada que hacer!
¡Ánimo y Adelante!
+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Teruel y Albarracín