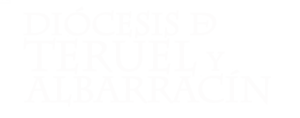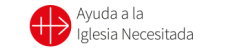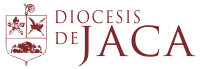Dentro de la vorágine de nuestro mundo, ensimismados en el ir y venir de cada día, agobiados por la realidad que nos rodea y nos limita, atrapados en las redes que descentran nuestra existencia, el corazón se va haciendo inmune al silencio y a la soledad habitada. Ese rincón donde la mirada se hace contemplativa y la actitud callada, oración agradecida.
Nos vamos acostumbrando al sufrimiento humano, al de los demás, y pasamos como de puntillas sobre las heridas de nuestro mundo, de las personas que nos rodean, de aquellos que nos pillan en otros universos como para pensar en ellos. Las palpitaciones de nuestro corazón se van protegiendo por una coraza de indiferencia que creemos nos resguardan del dolor, muchas veces tan cercano, pero que sin percibirlo va disminuyendo la fuerza de las pulsaciones, de las emociones espontaneas, de la entrega desinteresada, de las lágrimas de gozo o de dolor, de las respuestas sin ganancias, de los momentos gratuitos, en definitiva, nos vamos robotizando.
Parémonos a pensar: ¿Dónde tengo puesta la cabeza? ¿Qué es lo que realmente da equilibrio a mi vida? ¿Cuáles son las circunstancias que me hicieron perder la pequeña felicidad que me mantenía con vitalidad? ¿En qué se han quedado mis relaciones de familia, de amistad, de compromisos? Sé que son preguntas que nos bloquean, pero vale la pena hacer un esfuerzo.
Ya no hay tertulias alrededor de una mesa camilla que nos ayuden a situarnos. Y aquellas largas charlas de invierno en la familia o en verano con los amigos, tumbados en la hierba, ya pasaron a la historia. Las pantallas atraen nuestra atención como si del fuego de una chimenea se tratara, y lo malo es que las imágenes nos fascinan y nos anulan impidiéndonos pensar. Su rápida sucesión no nos facilita la reflexión.
El ejercicio de acercarnos al otro es el que nos sana por dentro. Especialmente si ese otro no tiene con qué devolvernos el favor. Estamos hechos para comunicarnos, para hablar de corazón a corazón. Cuando leo la parábola del buen samaritano, pienso siempre que no es habitual la compasión. Hay una pedagogía en aquel hombre (que es la pedagogía de Dios) que nos enseña a que el corazón expanda sus latidos sin una coraza que le ahogue, sin unos miedos o motivos que nos impidan acercarnos al otro.
Siempre es tiempo para el encuentro. No pasemos de largo, tengamos actitudes de comprensión del otro, miremos en profundidad, dejemos hablar al corazón y acerquémonos. La proximidad nos hace prójimos, y el diálogo (sin vendas) nos permite acoger al otro con compasión, y le daremos todo, nos daremos todo.
Nos queda aún mucha tarea.
¡Ánimo y Adelante!
+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Teruel y Albarracín