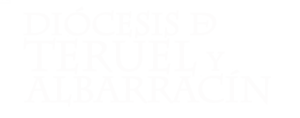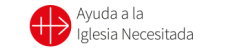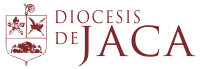En verano volvemos a nuestros lugares de origen. A no olvidar las raíces, dicen algunos. Nuestra mirada se acomoda a los paisajes, los rincones, las casas cerradas en un tiempo habitadas de algarabías, los senderos y los árboles de nuestra infancia. En medio de todo, la iglesia, parroquia de nuestras fascinaciones, de aquel párroco bonachón o gruñón, quien sabe, de sacristanas y sacristanes, de catequistas que nos enseñaban a ser buenos, de aquellas “señoras marías” que nos echaban la bronca porque entrábamos corriendo hacia la sacristía, o porque mal hacíamos la genuflexión delante del sagrario, o nos santiguábamos con las prisas de un garabato, cuando mojábamos nuestros dedos en el agua bendita, recuerdo de nuestro bautismo.
Allí nuestros primeros rezos, oraciones memorizadas y repetidas con la rapidez del que es esperado para salir corriendo a buscar unos nidos. Después de comulgar tienes que dar gracias a Jesús por haber entrado en tu alma, me decían. Y a mí me entraban siempre las prisas porque mis amigos salían pitando, y temía que no me esperasen.
Y nuestras primeras confesiones, acostumbradas a deshacer exámenes de conciencia: he mentido, he pegado, he insultado, he desobedecido a mis padres, al maestro, a mi abuela… en fin, retahílas de pecados sin contrición y menos cuando íbamos creciendo, y dejamos de arrodillarnos ante aquel sacerdote que nos escuchaba desde la oscuridad de un confesionario de cortinas moradas y bastante raídas, con la mirada perdida, como si de una rutina se tratara.
Han pasado muchos años y mucha vida. Nos hemos acostumbrado a no rezar, a no examinarnos, a no pedir perdón a Dios, aunque fuera mecánicamente. Nuestros ojos han cambiado de escenario y nuestro corazón también se ha acomodado a vivir casi sin Dios, de otra manera, con otros objetivos, o quizás, con otros ideales.
¿Por qué en este tiempo no buscamos las raíces de nuestra fe? Dicen que las personas necesitamos tan solo tres cosas: un rostro con el que identificarnos, un corazón al que amar y que nos ame, y un hogar que nos cobije. Quizás es eso lo que buscamos cuando volvemos a nuestros orígenes. Si algo es la fe, si algo debe de ser, es una historia de amor, si no, ¡no vale la pena creer!
Ahora que tenemos más poder, ahora que nos creemos los dueños de nuestra vida y de nuestra historia, ahora que pensamos que dominaremos el universo y que sentimos que la ciencia nos da todas las respuestas, ahora que creemos que Dios no es necesario, ahora… volvemos a sentirnos tan desnudos y pequeños como en el Edén, con el miedo de estar solos, sin nadie que nos cobije, nos ame y con quien identificarnos.
Es ahora, cuando mires la Iglesia de tu infancia y recuerdes tu fe de caramelos, cuando debes de pararte y pensar que debes recobrar las raíces de tu fe, eso sí, una fe adulta, comprometida, que de un sentido real a tu vida y vuelvas a revestirte de una gota de eternidad.
¡Feliz verano!
¡Ánimo y Adelante!
+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Teruel y Albarracín