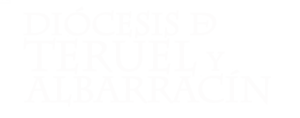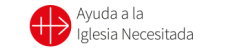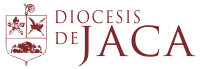Seguramente os habréis dado cuenta que la historia de la salvación está delimitada por dos árboles. Uno, el hermoso y apetitoso árbol del paraíso, el del conocimiento del bien y del mal. El otro, el de la cruz, nada apetecible, el que es escándalo para los que se creen poseer el conocimiento: los sabios y entendidos.
El imaginario del primer árbol es de exuberancia, flores y frutos por todas las partes, bienestar y vida en abundancia, mucha vida. Es atrayente y deseable para lograr inteligencia. El árbol de la cruz, está sobre el monte llamado de la calavera, está todo dicho, desierto, sufrimiento y muerte, mucha muerte, y de qué manera. Es rechazado, ante quien se vuelve el rostro, despreciado, por aquel que cuelga en sus desnudas y básicas ramas.
El primer árbol genera búsquedas imposibles e innecesarias, discusiones, acusaciones, enfrentamientos y desnudez vergonzosa. El segundo árbol encarna la aceptación de la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, el sufrimiento como ofrenda y la desnudez como entrega.
Los que están alrededor del árbol del paraíso, buscan el bien de sí mismos, poseer más, incluso querer ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. El árbol de la “calavera” es despojo de todo, incluso de la vida, por el bien de todos: “por nosotros y nuestra salvación” decimos en el Credo.
Las dos mujeres son, en palabras de la Biblia, “la mujer que me diste” (Gn 3,12). La primera, lo suelta Adán a Dios como un reproche, una manera de tirar balones fuera y no aceptar la responsabilidad del fracaso. En la cruz, Jesús el nuevo Adán, entrega a su madre, al discípulo amado: “Mujer ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 26-27). Si la primera fue un rechazo, la segunda es una acogida. Si la primera, con su esposo, cuando tenía toda la vida generó la muerte, la segunda, con su hijo, en un escenario de muerte, generó la vida para siempre. Se cierra el círculo.
En María, el Señor nos enseña a la Iglesia de todos los tiempos, a todos nosotros, el evangelio de la acogida y de la desnudez, de la simplicidad y la humildad. En María, en su vida sencilla y en su entrega generosa, podremos comprender que el plan de Dios para la humanidad no fracasó. Porque el sí de la joven virgen de Nazaret, no lo da para sí misma, sino para su pueblo.
Por eso la representamos pisando a la serpiente, vencedora del mal, la soberbia que divide, engaña, adultera y miente. En María, mujer de nuestra raza, todo el que la contempla ha comprendido el camino de la gracia, ese don de Dios que no podemos guardarnos para nosotros mismos, si no queremos perderlo. María es la mujer que me diste.
¡Ánimo y adelante!