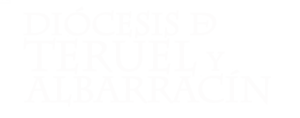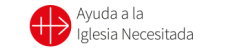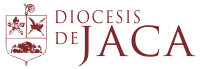Estuve de charla sosegada con un joven amigo, sentados al borde de una fuente de aguas cantarinas, dejándonos arrullar por el sonido refrescante reproducido entre las piedras y el musgo. Hablamos de la complejidad, tanto en la vida como en las instituciones y, por tanto, también en nuestra Iglesia. Él ya sabe de la imagen, que tanto uso, del frondoso árbol abocado a la destrucción porque sus raíces ya no tienen vida. Solo son aparatosas ramas, en su último suspiro, y viejas raíces faltas de savia, la substancia que les impide propagarse o echar pequeños vástagos alrededor del tronco para que, al menos cuando se seque, surjan otros que tomen el relevo.
Y es que incluso en la vida diaria nuestra existencia es eso, imagen exterior, sin substancia, acallando esa voz interior de la tan denostada conciencia, pisando más fuerte el acelerador hacia otros caminos: más trabajo, más consumismo absurdo, más ocio sin cálculo, más olvido de los últimos, centrifugados alrededor del placer, acomodados en una fe hecha a la medida de la horma de mi zapato, necesitados de echar siempre los balones fuera y atribuir la causa de mis males a otros, a la sociedad, a la vida es así… la cuestión es no coger al toro por los cuernos. Es un problema de conciencia, de substancia, de savia que nos hace sabios.
Hemos eliminado la tan necesaria poda para el crecimiento. Y es que nuestra sociedad, como el gran palacio de Siddhartha, no soporta ni asume la exigencia, ni el sufrimiento, ni la disciplina, ni el dolor, ni el esfuerzo, ni la vejez, ni la muerte. Y mucho menos que nuestra vida dependa de Otro, con mayúsculas, pues en realidad siempre depende, y ¡no sabemos cuánto! de muchos otros, con minúsculas. Cuanto más se nos quiere aislar de todo esto, que es parte de la vitalidad humana, más imagen seremos de la nada y del vacío. Todo es una superflua imagen de la sin substancia. Estamos construyendo la casa sobre arena.
Es tiempo de simplicidad. El alambicado barroquismo sobre el que se sustenta muchas veces nuestras diócesis, nuestras parroquias y muchos de nuestros grupos y comunidades, debe de pasar a mejor vida, por extraño al tiempo que vivimos y sobre todo porque no dan respuestas a las exigencias pastorales de hoy en día. Olvidamos que nuestra iglesia es peregrina y nos mantenemos en los esquemas que nos hacen mantenernos en el oasis con un fuerte deseo de fundar una ciudad. Si lo pensamos bien es insólito. Nunca he comprendido como en nuestros grupos y comunidades eclesiales, algunos nos hemos agarrado a nuestros cargos o tareas impidiendo la corresponsabilidad o simplemente el relevo generacional. Esto, lo queramos o no, produce anquilosamiento, una parálisis que impide hacer crecer a los demás, siempre pendientes del padre o la madre, que se obstinan en no callar nunca y dejar que las cosas fluyan.
Hay que saber morir para resucitar con fuerza. Hay pequeños vástagos alrededor de nuestros trocos que debemos de cuidar con mucho esmero y también aprender a perder para recobrar. Te invito a leer el soneto del poeta argentino Francisco Luis Bernárdez: “Si para recobrar lo recobrado / debí perder primero lo perdido…”