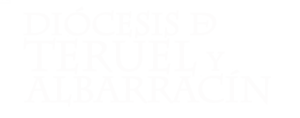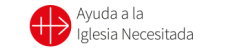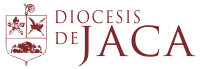Un amigo apoyó económicamente a varias instituciones sociales durante años, pero todo cambió cuando se compró un piso. Tenía que pagar el apartamento y cortó su ayuda a aquellas instituciones. Poco a poco, sus preocupaciones y su dinero se volcaron más con el piso que con los necesitados; ya no veía ni sentía ni vivía más allá de los muros de su casa. Unos meses después, al darse cuenta de que esta actitud estaba ahogando su alegría y su libertad, volvió a compartir una parte de su dinero. “En cuanto lo hice ?me confesó?, tuve la sensación de que volvía a vivir en libertad”.
El lema de la Campaña contra el hambre ?«Nuestra indiferencia los condena al olvido»? me ha recordado lo que le pasó a mi amigo. Frecuentemente, vivimos tan centrados en nuestros problemas, en nuestras metas personales, en la defensa de lo que consideramos nuestros legítimos derechos, que olvidamos que, en este siglo XXI, millones de seres humanos pasan hambre cada día. Y si pensamos en los servicios de salud y educación de que disponen, nuestro olvido produce más sonrojo todavía. Nuestra indiferencia condena a pueblos enteros al olvido, a la injusticia y a la muerte.
Pero esta indiferencia también nos condena a nosotros. Como le ocurrió a mi amigo, cuando vivimos y trabajamos solo para nosotros mismos, vamos estrangulando progresivamente nuestra alegría y nuestra libertad. No es por casualidad, ya que hemos sido creados para vivir juntos. Tenemos un Padre común, que ama a todos y nos anima a encontrarnos y a lograr una fraternidad que incluya a todos.
“Manos Unidas” y muchas otras instituciones solidarias nos dan mucho más de lo que piden, porque nos brindan la oportunidad de tender puentes que nos liberen de una vida cómoda y cegata. Cuando atravesamos esos puentes, llegamos a ver la cautivadora sonrisa de Flor María, una niña que vive en un asentamiento peruano, sin acceso a la sanidad y a la educación, donde los niños que tienen algún problema físico sufren especialmente, y alcanzamos a compartir la alegría de Flor María, de sus amigos y de su familia, que, gracias a la solidaridad de mucha gente sencilla, pueden disfrutar de un proyecto de desarrollo que mejora sustancialmente sus condiciones de vida.
Es preciso que nos atrevamos a mirar más allá de nuestros propios problemas y tengamos el coraje de llorar con los que sufren, de compartir con ellos nuestro dinero y nuestros talentos, y de exigir a nuestros gobernantes que se ocupen de las personas y pueblos más empobrecidos. El papa Francisco nos ha recordado que “los pobres no pueden esperar. Su calamitosa situación no lo permite”. Y nosotros tampoco debemos esperar para caminar decididamente hacia una fraternidad que abraza, ama y comparte de verdad.
Con mi sincera gratitud a las mujeres que trabajan en Manos Unidas desde sus inicios, recibid un saludo muy cordial, en el Señor.