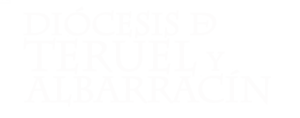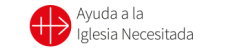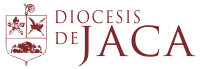En nuestras conversaciones familiares, cuando estamos con los amigos y no digamos en los discursos de los parlamentos, parece que hay palabras prohibidas. Rara vez se escuchan expresiones como “Me equivoqué” o “Pido perdón”, ni siquiera cuando nos sorprenden “con las manos en la masa”. También los cristianos, que comenzamos cada Eucaristía reconociendo nuestros pecados “de pensamiento, palabra, obra y omisión”, tenemos no pocas dificultades para admitirlos en la vida cotidiana.
Así es desde el origen de los tiempos. Tras el primer pecado, Dios se acercó a Adán y le dijo: “¿Dónde estás, Adán?, ¿de qué gloria has caído?, ¿en qué miseria?»; buscando con ello que el hombre le dijera: «¡Perdóname!» Pero, no hubo ni humillación ni arrepentimiento, sino todo lo contrario. El hombre le respondió: “La mujer que Tú me has dado me engañó”. No dijo: «mi mujer», sino: «la mujer que Tú me has dado», como si dijera: «la carga que Tú me has puesto sobre mi cabeza». Entonces Dios se dirigió a la mujer y le dijo: “¿Por qué no has guardado lo que te había mandado?”, como queriendo decirle: «Al menos tú di ¡perdóname!, y así tu alma se humille y alcance misericordia». Pero tampoco ella pidió perdón. La mujer por su parte le respondió: “La serpiente me ha engañado» (cf. Conferencia de Doroteo de Gaza, sobre el renunciamiento).
En vez de admitir nuestros pecados y poner enmienda, en demasiadas ocasiones empleamos nuestras fuerzas en justificarlos o esconderlos, como el Rey David. Cuando el Rey peca con la mujer de Urías, en vez de reconocerlo, manda a Urías a primera línea del frente, para que acaben con su vida (cf. 2 Sam 11). Reflexionando acerca de esta escena, el Papa Francisco comenta: “Os confieso que cuando veo estas injusticias, esta soberbia humana, o cuando advierto el peligro de que yo mismo puedo correr de perder el sentido del pecado, hace bien pensar en los numerosos Urías de la historia, en los numerosos Urías que también hoy sufren nuestra mediocridad” (cf. Meditación cotidiana, 31 de enero de 2014).
En esta Cuaresma recién estrenada, necesitamos escuchar la voz de nuestra conciencia, la voz de tantos profetas que, como Natán al Rey David, nos dicen: “Tú eres ese hombre”, el que mató la única cordera del pobre en vez de sacrificar una de tus muchas reses. Tú eres ese hombre o esa mujer, que, como el hijo mayor de la parábola, ha olvidado el mucho amor que ha recibido y se dedica a pasar factura de los servicios prestados, a las personas y a Dios.