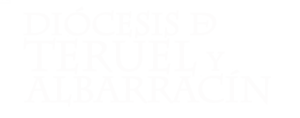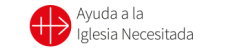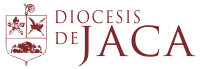Todos los seres humanos queremos ser felices. Este deseo de felicidad «es de origen divino: Dios lo ha puesto en el corazón del hombre» (Catecismo, n. 1718). Sin embargo, en muchas ocasiones la felicidad se convierte en una obsesión: pretendemos ser felices a cualquier precio, rechazando todo aquello que pueda suponer esfuerzo y sacrificio; apartándonos de Dios y de cualquier persona que nos pueda cuestionar o incomodar. Estas actitudes nos alejan de la felicidad que tanto ansiamos. Lo sabemos por experiencia propia y ajena.
Jesús ha salido al encuentro de la humanidad para mostrarnos, con su vida y con sus palabras, el camino más seguro para nuestra felicidad. «Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad» (Catecismo, n. 1718) y nos muestran que la alegría cristiana no se aparta de la senda de la pobreza, el sufrimiento y las lágrimas; se adentra en el territorio de la misericordia, la limpieza de corazón, la justicia, la paz y la persecución; para encontrar su fuente más pura en el encuentro con Dios.
Queda claro que el ideal de persona humana que nos presenta Jesús poco tiene que ver con el que nos vende la publicidad, representado por un hombre joven, guapo, fuerte, rico, independiente, que no sufre por nada ni por nadie. A veces, sin darnos cuenta, hemos asumido este modelo. Por eso, de vez en cuando, deberíamos preguntarnos si realmente nuestro referente de vida es Jesucristo.
Quizá una famosa conversación de san Francisco con el hermano León nos ayude a intuir el giro radical que el Evangelio nos presenta en la búsqueda de la felicidad. El santo explica al hermano que la verdadera alegría no consiste en el crecimiento de la orden franciscana, en la conversión de todos los infieles o en la capacidad de hacer milagros. «Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría», repetía Francisco. «Pero entonces, ¿cuál es la verdadera alegría?», preguntaba el hermano. Y el maestro le respondió: «Regreso de Perusa y llego aquí muy de noche y es invierno… Y lleno de barro, con el frío y el hielo, llego a la puerta y, después de mucho aporrear y llamar, viene el fraile y pregunta: “¿Quién es?”; yo respondo: “Fray Francisco”; y él dice: «Vete, éstas no son horas de llegar, no entrarás aquí». Y al insistir de nuevo responde: «Vete, eres un simple y un ignorante; de ningún modo vendrás con nosotros; somos tantos y tales que no te necesitamos”… Yo te digo que si en todo esto conservo la paciencia y no me molesto, y sigo en paz… esa es la verdadera alegría».
Que el Señor nos conceda no obsesionarnos con nuestra propia felicidad y busquemos, como Él y con Él, el bien de las personas que nos rodean y de aquellas más necesitadas. Así, la felicidad se nos dará por añadidura. Recibid un saludo muy cordial, en el Señor.