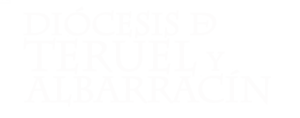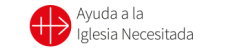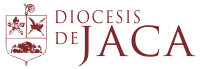Os saludo a todos con cariño, amigas y amigos, especialmente a vosotros, queridos presbíteros, en esta jornada sacerdotal tan intensa, en la que, en comunión, vamos a renovar las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación.
Fijándome en las lecturas que hemos proclamado y en el contexto en el que vivimos, quisiera subrayar tres actitudes que me parecen especialmente necesarias, para renovar nuestras promesas, tres actitudes que pueden ser útiles también para vosotros, hermanas y hermanos laicos.
PRIMERA ACTITUD: HUMILDAD. «Humildad es andar en la verdad», decía la santa de Ávila (VI Moradas 10, 8). Y la verdad es que vivimos la fe en un presbiterio y una diócesis donde no tenemos grandes problemas y se respira un ambiente cordial. La verdad es que todas nuestras capacidades y virtudes -que son muchas y bien variadas- son un regalo de Dios. La verdad también es que cada uno de nosotros somos débiles y pecadores, aunque en algunas ocasiones nuestro rol de líderes de la comunidad nos mueva a presentarnos como hombres fuertes e íntegros. Somos distintos, pero todos sin excepción experimentamos la fragilidad y a todos nos cuesta asumirla: nos cuesta afrontar nuestros frecuentes desánimos, los pecados que arrastran nuestras vidas, las dificultades que encontramos para anunciar el Evangelio, los bloqueos para rezar, formarnos o entregarnos más y mejor a los fieles que nos han sido encomendados, las limitaciones que trae consigo la enfermedad o la vejez… Como dice el refrán: «Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato», cada uno sabemos, al menos cuando nos quedamos a solas con Dios, dónde nos aprieta la vida y el ministerio.
La realidad que vivimos los sacerdotes nos «obliga» a ser más humildes: la realidad de nuestros presbiterios, reducidos en número y crecidos en años; la realidad de la secularización, que aleja del templo y del encuentro con Dios a tantas personas; la realidad de los escándalos que tienen que ver con los «hombres de Iglesia»… Os invito y me invito, queridos hermanos, a acoger la gracia de ser humildes, que ciertamente tiene una faz dolorosa, pero que al fin y al cabo es gracia de Dios y nos hace bien.
Queridos hermanos, sólo Cristo es el Alfa y la Omega; nosotros sólo somos una letra diminuta en el alfabeto de la historia, una letra, que, aunque diminuta, puede ser preciosa. Por tanto, desechemos completamente la tentación de negar la verdad de nuestra fragilidad, porque el haber sido redimidos no nos libera de nuestra pequeñez, más bien nos ayuda a reconocerla con lucidez y a integrarla con acierto en nuestras vidas.
Aprendamos de la experiencia de san Pedro. Durante la Última Cena se creyó fuerte, más fuerte que los demás: «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré» (Mt 26,33). Sin embargo, fue el único que tres veces negó conocer a Jesús. Es inevitable que, cuando olvidamos nuestra pequeñez caigamos en lo mismo que presumimos. De las expresiones grandilocuentes «a las negaciones, el camino es derecho, la pendiente inevitable: sólo es menester que la ocasión se presente». Son palabras de José María Cabodevilla.
SEGUNDA ACTITUD: RESPONSABILIDAD. Queridos hermanos sacerdotes, ¿cómo «gestionamos» nuestra debilidad personal y ministerial?
Ya he dicho que en algunas ocasiones caemos en el negacionismo, pensando o actuando como si el mal sólo estuviera en el mundo y no en la Iglesia, en los otros y no en nosotros.
A veces, la conciencia de nuestra fragilidad nos puede llevar a aislarnos, para ocultar nuestra debilidad, o quizás a la desesperanza, pensando que «soy así y no tengo posibilidad de mejorar».
¿No sería más razonable y más responsable aceptar nuestra fragilidad y acoger los medios que el Señor nos ofrece para asentar nuestra debilidad sobre un fundamento firme?
Si tenemos problemas de salud, somos presa del desánimo o no logramos superar las dificultades que nos pesan, ¿no sería mejor buscar ayuda profesional?
Cuando vemos que las prácticas pastorales que habían sido útiles durante muchos años han perdido su eficacia, ¿no deberíamos tener más en cuenta el criterio de los expertos en ciencias humanas y compartir nuestros éxitos y fracasos con los hermanos sacerdotes y con los religiosos y laicos que participan con nosotros en la común acción evangelizadora de la Iglesia?
Si queremos crecer en nuestra relación con Dios, que da sentido y fundamento a nuestra vida, y todos lo deseamos ¿no deberíamos garantizar un acompañamiento personal serio y continuado? Ayer visité a un sacerdote que está «muy flojico» de salud, al que muchos conocéis, y le pedí una recomendación para esta Misa Crismal que estamos celebrando. Diles -me respondió emocionado que no dejen la oración. Es verdad, la cercanía de Dios no nos deja caer en la vanidad cuando gozamos o tenemos éxito, ni en la desesperanza cuando fracasamos o sufrimos. Por eso, con el Salmo 88 podemos proclamar: «Tu eres mi Padre, mi Dios, mi Roca salvadora» ? con José Luis Martín Descalzo podemos rezar:
En medio de la sombra y de la herida
me preguntan si creo en Ti.
Y digo: que tengo todo, cuando estoy contigo,
el sol, la luz, la paz, el bien, la vida.
Sin Ti, el sol es luz descolorida.
Sin Ti, la paz es un cruel castigo.
Sin Ti, no hay bien ni corazón amigo.
Sin Ti, la vida es muerte repetida.
Contigo el sol es luz enamorada
y contigo la paz es paz florida.
Contigo el bien es casa reposada
y contigo la vida es sangre ardida.
Pues si me faltas Tú, no tengo nada:
ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida.
La tercera actitud es la GRATITUD. Somos frágiles, pero Dios nos ama y cuenta con nosotros, utiliza nuestra debilidad para que otras personas puedan acoger su amor y su consuelo. Tanto la primera lectura como el Evangelio de esta Eucaristía nos recuerdan que «el Espíritu de Dios está sobre nosotros» y que «somos enviados a anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Para que estas dos palabras tomen cuerpo en nuestra vida la fragilidad y la humildad no son un problema, sino dos condiciones imprescindibles.
Sólo un alma humilde puede acoger al Espíritu de Dios. Sólo podemos iluminar y liberar a los que sufren o acercar la gracia de Dios a los desgraciados si tenemos experiencia cotidiana de nuestras cegueras y esclavitudes, y de que la gracia de Dios nos ilumina y libera. Si la carta a los Hebreos afirma que Jesucristo, sumo sacerdote, se compadeció de nuestras debilidades, porque «ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado» (Hb 4,15), ¡con cuánta más razón nosotros hemos de reconocer nuestras pruebas y compadecernos de las personas que se sienten como cañas cascadas o pábilos vacilantes!
Sí, queridos hermanos sacerdotes, renovemos las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación con un corazón lleno de humilde gratitud, porque como afirmó el cardenal Ratzinger en una homilía: «El sacerdote experimenta cómo a pesar y en virtud de su palabra pobre y débil puede hacer brotar la sonrisa en las personas que llegan al término de su vida. Por su débil palabra, las personas encuentran un sentido en el océano del absurdo, un sentido que les permite vivir. Y ve con gratitud cómo muchas personas, gracias a su trabajo y a su testimonio, descubren la gloria de Dios. Y siente, en lo intimo de su corazón, cómo Dios realiza grandes obras a través de su persona, sirviéndose de su pobreza, lo cual le lleva a desbordar de gozo a pesar de su pequeñez, porque grande es la misericordia que Dios le ha mostrado».
Hermanas y hermanos, acompañad con vuestro cariño y vuestra oración a estos buenos sacerdotes, a vuestros sacerdotes, que van a renovar sus promesas con humildad, responsabilidad y gratitud.