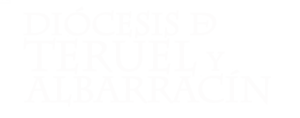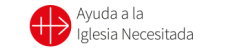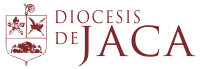Retomamos las cartas dedicadas a los principales documentos del Concilio Vaticano II. Me refiero hoy a la constitución “Sacrosanctum Concilium”, con la que la Iglesia se propuso «proveer a la reforma y fomento de la liturgia» a fin de «acrecentar entre los fieles la vida cristiana, adaptarla a las necesidades de nuestro tiempo, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia» (SC 1).
El 5 de diciembre de 1963 el papa Pablo VI promulgó esta constitución “una cum patribus”, es decir, en unión con los padres conciliares, conforme a la novedosa y preciosa fórmula en la que ya apuntaba la doctrina sobre la colegialidad episcopal, conforme a la renovada eclesiología católica. La profunda renovación de la liturgia impulsada por esta constitución abrió una oportunidad a las culturas no occidentales para celebrar el único misterio cristiano. Durante el debate previo, muchos padres conciliares habían insistido en que la reforma litúrgica no podía separarse de la renovación catequética y moral, de la participación del laicado en la liturgia y de la adaptación de su estructura y lenguaje al sentir del pueblo cristiano.
Estos aspectos, que ahora parecen irrelevantes, porque en gran medida están conseguidos, supusieron un vuelco substancial en la vida de los cristianos, al pasar de unas celebraciones en latín a la lengua con la que habitualmente nos comunicamos, y de unos ritos barrocos y de difícil comprensión a unos signos sacramentales que manifiestan con sencillez el misterio cristiano, pues no en vano esta constitución proclama que «en la liturgia Dios habla a su pueblo y Cristo sigue anunciando el Evangelio; y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración» (SC 33). En consecuencia, recuerda a los pastores que velen para que «los fieles participen en ella de forma consciente, activa y fructuosa», pues «toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia» (SC 7) y, si es cierto que no constituye la única acción de la Iglesia, no puede olvidarse que «es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza» (SC 10).
Transcurridos sesenta años desde su promulgación, tal vez ha llegado el momento de revisar y actualizar las celebraciones según la actual sensibilidad de jóvenes y adultos, tal como se ha puesto de manifiesto en el proceso sinodal, siguiendo los principios señalados por el Concilio y la reciente Carta apostólica “Desiderio desideravi” del papa Francisco, sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios.
Recibid un saludo muy cordial, en el Señor.