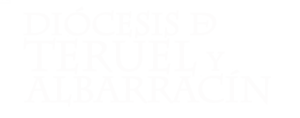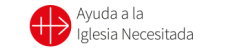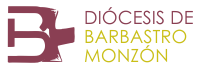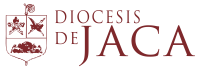Escribo esta carta cuando todavía no se conoce el nombre del nuevo sucesor de Pedro, que habrá de continuar la tarea del papa Francisco. Se llame como se llame, me parece oportuno recordar cuál es el servicio del Papa a la Iglesia.
Jesús encomendó al apóstol Pedro una misión peculiar al decirle: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los cielos…» (cf. Mt 16, 18-19). Pero no se la encomendó por la superior santidad de Pedro, pues bien sabía de su fragilidad, sino por el auxilio divino que asiste al apóstol, reconocido por Cristo mismo: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos» (Mt 16,17). En efecto, el apóstol encuentra en su boca palabras más grandes que él, que no vienen de sus capacidades naturales, sino del Padre celeste. Además, en la última Cena, Jesús le aseguró: «Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos» (Lc 22, 31-33).
El Concilio Vaticano II enseña que el sucesor de Pedro «es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles… El Pontífice Romano tiene en la Iglesia, en virtud de su función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad» (cf. LG 22 – 23). Su servicio no anula los diversos carismas que el Espíritu suscita en su Iglesia, sino que los promueve y los armoniza.
Siguiendo la estela del Concilio, la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó que «el Sucesor de Pedro es la roca que, contra la arbitrariedad y el conformismo, garantiza una rigurosa fidelidad a la Palabra de Dios… La responsabilidad última e inderogable del Papa encuentra la mejor garantía, por una parte, en su inserción en la Tradición y en la comunión fraterna y, por otra, en la confianza en la asistencia del Espíritu Santo, que gobierna la Iglesia» (cf. Nota del 31 de octubre de 1998).
Además, la vinculación de las Iglesias locales y de sus obispos con el Romano Pontífice no reduce su libertad, sino que la ensancha, al protegerlos de las influencias de los poderes que intentan influir interesadamente en la marcha de cada Iglesia particular.
Por todo ello, la misión confiada a Pedro y a sus sucesores reclama en todos los fieles, incluidos los obispos, una actitud de acogida confiada de sus enseñanzas e iniciativas, siguiendo el ejemplo de San Pablo, quien, a pesar de ser consciente de su condición de apóstol llamado por Jesucristo, expuso el evangelio que predicaba a los apóstoles de Jerusalén, «no fuera que caminara o hubiera caminado en vano» (Gal 2,2).
Recibid mi saludo cordial en el Señor.